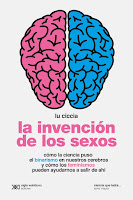(Este artículo es bastante largo)
Amores
monstruosos en la ciencia ficción de T. P. Mira de Echeverría
T. P. Mira de Echeverría (Pilar, Argentina, 1971)
ha publicado numerosos relatos en antologías colectivas y revistas, y varias
novelas cortas, con el nombre de Teresa P. Mira de Echeverría, aunque en la
actualidad se identifica como autor (he – él). Su narrativa hibrida la ciencia
ficción, el new weird y lo maravilloso, con una intensa sensorialidad y
una arriesgada experimentación lingüística y de contenido.
Temas claves en su obra son la propia creación
artística, las orientaciones e identidades LGTB, y el amor, abordado desde lo
monstruoso. La monstruosidad, humana o alienígena, que provoca fascinación y
repugnancia, viene de la subversión de los vínculos convencionales, pero
también de la no normalidad física. La misma escritura de Mira de Echeverría es
revulsiva y exigente, provocando emociones contradictorias. La libertad
creativa y su falta casi absoluta de interés comercial, si bien han relegado a
su autor a editoriales independientes, convierten su obra, por su extrañeza,
potencia estilística y mestizaje de géneros en una de las más fascinantes, y
exigentes, de la ciencia ficción actual en castellano.
Este artículo se centrará en las novelas cortas
del autor publicadas en España: El tren
(2016), Antumbra, umbra y penumbra
(2018), Madrugada (2019) y el libro de
relatos Diez variaciones sobre el
amor (2017).
La narrativa de T. P. Mira de Echeverría (que ha publicado parte de su
obra con el nombre de Teresa P. Mira de Echeverría) es ya, en sí misma,
monstruosa. Lo es debido al género que suele abordar y a las características de
su escritura. Mira de Echeverría elige el new
weird, «término fluido en el que
confluyen literatura de terror, ciencia ficción, fantasía», como
explica Carmen
M. Méndez García (2015: 10). En este caso hallaremos una ciencia ficción más filosófica
que científica y/o tecnológica (Mira de Echeverría tiene un doctorado en
Filosofía). La especulación filosófica se imbrica con lo maravilloso y con lo
poético, e incluso con una tendencia a lo visionario. Méndez García también
recuerda que este tipo de ficciones mezcla «lo sublime y lo grotesco» (2015: 19). Sin embargo,
en la mayor parte de la obra de T. P. Mira, lo grotesco se sustituye por lo
repulsivo, aunque se eleva hacia lo sublime, a través de la exasperación de
ciertos elementos narrativos. La misma escritura se presenta profusa, enrevesada,
a veces experimental y sin concesiones a intereses comerciales. En su libro Diez variaciones sobre el amor, Mira de
Echeverría afirma que:
«En
determinado momento de mi carrera tomé una decisión: si quería ser escritora,
debía dejar de intentar escribir sobre lo que podría complacerle a los demás y
empezar a escribir sobre lo que a mí me complacía. Sobre lo que a mí me
gustaría leer.
[…] Así
que decidí liberarme de cualquier preconcepto de lo que se suponía era o no la
ciencia ficción, de lo que se consideraba un tema o un estilo adecuados y,
obviamente, de lo que entraba en el rango de “lo que vende”.». (2017: 100).
En
un artículo publicado en la web Origen cuántico, titulado «New Weird:
siempre es posible otra realidad», T. P. Mira escribe:
«[…]
los cultores del New Weird suelen ser orfebres que construyen con
minuciosidad y preciosismo barroco casi obsesivo una realidad alterna que
atraviesa la del lector una y otra vez sólo para poder abrir así las puertas de
la posibilidad del cambio. De la idea de que otra realidad no sólo es posible,
sino que existe.». (2018b: en línea)
A
esto añade que:
«Desde
el punto de vista estilístico, y sin perder lo horroroso, es ahora la fantasía
la que brinda más material al New Weird. Pero es una fantasía subvertida y
subversiva, totalmente alejada de los moldes de la fantasía épica o del
tradicional cuento de hadas.». (2018b: en línea).
T. P. Mira prefiere escribir, hasta
el momento, en formatos de extensión corta o media, quizás porque son más
adecuados para una intensidad y desmesura difíciles de mantener en narraciones
más largas. Lo que la lectura de su obra supone de reto, incluso de crispación,
se compensa con un estilo de una gran belleza y con lo valiente de sus apuestas
creativas. Estamos ante alguien que puede provocar rechazo o una rendida
admiración.
En este
trabajo se analizarán tres novelas cortas que se han publicado en España: El tren (2016, Café con Leche), Antumbra, umbra y penumbra (2018,
Cerbero), y Madrugada (2019, Cerbero).
Además, la colección de relatos Diez
variaciones sobre el amor, que apareció primero en Argentina en 2015 y
posteriormente en España (2017, Cerbero).
Además
de las características ya citadas, estas cuatro obras tienen otros elementos en
común, entre los que destacan: la reiteración de imágenes de una intensa
luminosidad y cromatismo, con colores muy vívidos; la atracción por lo
refinado, por metales y piedras preciosas, por olores, sabores y tactos; y, en
general, una sensualidad que se contrapone a lo repulsivo y a lo sórdido. Dentro
del marco de la ciencia ficción, el interés por temas como la ductilidad del
espacio y del tiempo, y la multiplicidad del yo, que no se limita al doble,
sino a muchas posibles alteridades. Otro elemento repetido es el de la
reflexión en torno a la creación artística, literaria o de seres humanos orgánicos
o artificiales; incluso pueden crearse soles, como ocurre en Madrugada. Este proceso se vincula,
asimismo, a la divinidad, a actuar como un dios o diosa. Y unido a ello, encontramos
también la temática de la paternidad y maternidad
(en este orden de importancia), de reminiscencias frankenstenianas, y de la
familia, aunque planteando estructuras no habituales ni aceptadas por la norma en
la mayoría de las sociedades humanas. La sombra difuminada del colonialismo y de
la destrucción del ecosistema y cultura indígenas son otra constante, así como
la presencia de la mitología grecolatina.
Pero el
motivo literario que más me interesa analizar es la figura del monstruo y el
tema de la monstruosidad, que constituyen un eje vertebrador de toda la
narrativa de Mira de Echeverría. Tanto los monstruos que encontramos en sus
páginas como la condición monstruosa que se da, sobre todo, en las relaciones
entre individuos, repiten características bien conocidas como el desorden y la transgresión
de las leyes de la naturaleza y de las reglas morales de la colectividad social
humana. Ello deviene en una alteridad amenazante para quienes se consideran
dentro de la norma y lo natural. La amenaza, a su vez, convierte a las
criaturas en individuos monstruosos, elementos perturbadores que hay que
estigmatizar y relegar a la marginalidad, o desterrar definitivamente del
espacio común. Si se los quiere explotar y esclavizar, deben ser considerados
monstruos para ello y como forma de justificación de los opresores.
El monstruo nunca ha sido solo una criatura
físicamente contra natura, deforme y horrible. Cada vez más, tal y como explica
Natalia Álvarez Méndez:
«El
monstruo nos interpela poniendo de relieve los fracasos del mundo actual, tanto
los que se asocian a lo político y económico como a identidades nacionales,
culturales, raciales y de género. […] Así, sus figuraciones proyectan alcance
crítico en las esferas de la activación política, de la interacción social y de
las relaciones personales y familiares. De este modo, la monstruosidad también
remite a la intimidad de seres vulnerables en el contexto de las relaciones
interpersonales, […], como pueden ser los niños, las mujeres, los ancianos o
los pertenecientes a sexualidades no normativas.». (Álvarez Méndez, 2022: 4).
Esto
es, justamente, lo que nos vamos a encontrar en la literatura de T. P. Mira: un
espejo de las creencias mayoritarias sobre lo monstruoso en el terreno de la
orientación sexual y de las identidades de sexo/género, en el de las relaciones
amorosas y sexuales y de la familia, sin olvidar estructuras de poder como el
racismo, el colonialismo y la diferencia de clases socioeconómicas. En palabras
de Isabel Balza Múgica: «tenemos otra
categoría que funciona como metáfora que engloba todo aquello desterrado del
concepto de lo humano, como lugar de exclusión social: la figura del “monstruo”».
(Balza Múgica, 2009: 235).
Y reitera Balza que:
«Una de las explicaciones de las
causas del horror y abyección que el monstruo provoca es que representa la
violación o deformidad de las reglas naturales, como confusión de categorías
–animal y humano, o macho y hembra−, o de las reglas morales.». (Balza Múgica,
2013b: 36).
Ese ser híbrido o confusión de categorías que concreta Balza aparece,
en efecto, en la obra de Mira de Echeverría, quien usa con bastante
profusión el término «monstruo/s» al referirse a sus personajes. Nos encontramos en ella con híbridos de humano y
máquina, aunque, como en el relato «Spider» (2017, Diez variaciones sobre el amor), el cíborg es híbrido de
inteligencia artificial y de una criatura animal, en este caso una araña. En otras
ocasiones, aparecen alienígenas, por ejemplo, en la novela Madrugada,
descritos como «seres ni totalmente vivos ni completamente
muertos» (2019: 119) o se nos presenta el hombre sirena de «La poética de las
sirenas» (2017, Diez variaciones sobre el
amor), que ha nacido de un varón humano y una mujer poema. Ahora bien, el
mestizaje predominante en la obra de T.
P. Mira es el de animal y humano, o la mezcla de diversas especies animales,
como se verá en el análisis de sus textos.
La
estética que caracteriza sus ficciones se define por lo repugnante, tal y como
muestran los cadáveres putrefactos que dan cobijo a alienígenas en Madrugada. Hay monstruos pulp como el ser indescriptible que los
militares exploradores de El tren (2016)
encuentran al final de su viaje. En otras ocasiones, por el contrario, estas
criaturas poseen una hermosura extraordinaria, como el ya referido
hombre-sirena Connelly o el personaje de Giós Robert-Patt (en Antumbra:
umbra y penumbra), así como los nativos antropomórficos de tipo cérvido del
mundo creado en El tren, donde se los
describe de este modo:
«Era
la primera vez que me enfrentaba a aquellas criaturas. No eran totalmente
humanos ni totalmente animales, y su belleza perturbadora me desconcertó:
bípedos, más o menos de nuestra altura, con una piel excepcionalmente blanca,
como mohosa, surcada por grietas similares a las de los troncos de los árboles.
Los ojos y los largos cabellos poseían el mismo blanco enfermizo
─blanco-grisáceo, blanco-celeste─ de la hierba y de mi propia nueva piel. Sobre
sus cabezas crecían múltiples astas de diseños intrincados; el color marrón
oscuro que las revestía se repetía en sus correosos y finos labios». (2016: 75).
El
humano que habla, el sintagmatarca Jules Gare, ha sido contaminado por el
planeta, de modo que su piel se ha vuelto blanquecina, casi traslúcida, igual
que la de los astados nativos y la de parte de la vegetación de aquel mundo, y
ya es un híbrido más.
Pero
Mira de Echeverría no se limita a presentar lo monstruoso como negatividad
física, social o ética, de forma catártica, condenatoria o terrorífica. Su
decisión es la de reivindicarlo y complacerse con ello, tanto como lo hacen
buena parte de los propios personajes, aunque, para estos, ellos mismos y sus
relaciones son, simplemente, la normalidad. La intención del autor se vuelve
claramente subversiva e ideológica. Estamos ante monstruos políticos; el
lamento y la queja de los engendros resultan mínimos: no hay victimismo ni
tragedia, a pesar de que puedan aparecer elementos dramáticos como la
automutilación que los alienígenas-soles de Madrugada
se provocan en la carne putrefacta que les han adjudicado a la fuerza. Nos
atreveríamos a decir que Mira de Echeverría ama los monstruos. En consecuencia,
quizás, elige el amor como forma de reivindicarlos. El sentimiento se muestra
como pasión, intensidad y goce, es sexual e incluye a la familia, extensa y no
basada en la monogamia. En todo caso, los personajes se aman con arrebato y sin
represión. Y no aman solo a una persona, criatura o ser de cualquier especie,
pelaje o planeta, sino también a varias, muchas, a un enjambre, al cosmos o a la
creación artística y literaria, propia o ajena.
En este sentido, los personajes, los vínculos y los comportamientos que
aparecen en estos textos se convierten en lo que Balza llama «agencia
política de resistencia» (Balza Múgica, 2013a: 109) al hablar de feminismo queer y de la condición monstruosa que
se ha otorgado a las mujeres, y a los gays y las
lesbianas, los sujetos transgenéricos y los intersexuales o los cíborg. Considera
Balza que: «Ahora el monstruo reivindica su lugar y así la proliferación de
múltiples cuerpos y de las diversas identidades». (Balza Múgica, 2013a: 111).
Y escribe también:
«En tanto que
figura positiva, el monstruo representaría al nuevo sujeto que tratan de
articular las versiones productivas de la biopolítica, y se distinguiría por su
aspecto metamórfico y posthumano, y en este sentido sería sujeto y objeto de
alegría.». (Balza Múgica, 2013b: 27).
Respecto de monstruos
y monstruosidad, también T. P. Mira señala que: «El monstruo es la
visibilización de la no-naturalidad, de la no-certeza, de la no-inevitabilidad
del orden humano» (2018b: en línea). En su obra, por tanto, se decanta con
rotundidad por «nuevos monstruos liberadores». (2018b: en línea).
Analizaré las obras de Mira
de Echeverría:
Madrugada
El tren
Antumbra,
umbra y penumbra
Diez
variaciones sobre el amor
Madrugada

también como
Almagesto. Los terrestres que la habitan han esclavizado a unos alienígenas de
gran inteligencia que tienen la capacidad de crear y controlar los soles que
orbitan alrededor de la plataforma. Los alienígenas se han visto obligados a encarnarse
en cadáveres o revènantes humanos, lo
que los convierte en monstruos incluso para sí mismos, condición y situación
que algunos de ellos no pueden soportar y los lleva al suicidio o a
autolesionarse. A pesar de esta envoltura repugnante, puede considerarse que estas
criaturas extraterrestres se asemejan a las deidades paganas de la naturaleza en
la antigua Grecia o Roma. Hay algo de monstruoso en la antítesis entre esos
engendros semipútridos y la belleza de ese mundo plano y liso desde donde se
puede asistir a una sucesión continua de madrugadas y al espectáculo de sus estrellas
de colores diversos e intensísimos. Es una mezcla y contraste de «maravilla y
mugre» (2019: 119). Almagesto
permanece en una perpetua madrugada, ya que los soles se alzan apenas y van
saliendo y poniéndose de continuo.
Alastair Weller es el cuidador de los
cadáveres que dan soporte a los seres alienígenas. Está enamorado de dos de
ellos, pero poco a poco va extendiendo ese sentimiento a todo un grupo, al que
ayuda a escapar de la esclavitud a la que las criaturas se encuentran sometidas.
Ellas lo corresponden, de manera que se convierten en un «enjambre» donde la
sexualidad es un elemento básico. Esta relación sexual entre un humano y
cuerpos putrefactos supone, desde la perspectiva terrestre, teratofilia,
necrofilia e incluso hay una muy matizada pederastia, ya que uno de los alienígenas
se ha encarnado en el cuerpo de una niña muerta. Sin embargo, para los aliens y
para Alastair el vínculo es maravilloso y sublime. Va más allá de lo orgiástico
o poliamoroso, pues lleva a sus integrantes a un éxtasis que se acerca a lo
místico:
«Y,
si las ondas eran los Soles, Alastair era la piedra que ellos habían elegido.
La piedra angular sobre la que construirían un enjambre perfecto, donde el amor
fuese el líquido que les permitiría resonar en todo sitio y hacia todo sitio.
Amor
tal como lo entendían ellos: sin mezquindades, incondicional, libre.
Pero
no eran ángeles o espíritus para demostrar su amor de manera abstracta. Habían
tenido cuerpos y los habían perdido, pero ahora tenían esos nuevos cuerpos en
los que los habían introducido y su humanidad ya formaba parte de su ser. Así
que el enjambre debería comunicarse tanto por la belleza de sus palabras como
por la patencia de sus besos o caricias.
¿Por
qué los humanos invertían tanto tiempo en separar el amor de su expresión
física y viceversa? Los Soles habían sabido de inmediato que nada podía
manifestar o evidenciar el amor de manera más contundente que con un beso o un
rapto de pasión.». (2019: 150─151).
Por añadidura:
«Una comunión de todos. La
propuesta no era una vulgar orgía o un simple ejercicio de poliamor. No tenía
que ver con eso. El pensamiento-sentimiento-percepción-idea-ser […] implicaba
una fusión sin confusión. Las esencias de lo que cada uno de ellos era
vaciándose las unas en las otras. Algo que cualquier tradición cultural humana
hubiera llamado una “unión sagrada”.». (2019: 251).
Y en la siguiente cita, observemos la
mención a la familia:
«Los libadores de estrellas estaban
en deuda con él, y lo necesitaban: siete de sus hijos, los que les habían
abierto las puertas de ese universo, estaban bajo su cuidado y protección.
Integrados a él en una clase especial de racimo-enjambre al que llamaban
familia.». (2019: 249).
En la obra de T. P. Mira de
Echeverría, la familia se presenta como
un vínculo muy importante para las personas (y para otras criaturas más o menos
semejantes a las humanas), pero no limitada al esquema tradicional constituido
por un matrimonio heterosexual, un padre, una madre y los hijos, sino como un
proyecto abierto, extendido, múltiple y queer.
En el ensayo El feminismo queer es para
todo el mundo (2022) la activista feminista queer y socióloga Gracia Trujillo explica que los feminismos queer:
«[…] han sido ─y continúan siendo─
terrenos muy fértiles para pensar cuestiones urgentes en nuestros días como la
violencia de género, el trabajo sexual, la intersexualidad, las demandas trans*,
las formas alternativas de familia y parentesco, y las relaciones no monógamas.».
(2002, 96).
Trujillo, en el primer capítulo de
la misma obra, ya ha desarrollado también una reflexión sobre la normalidad y
no normalidad que se ajusta perfectamente, al igual que la anterior cita, a la
transgresión narrativa que plantea Mira de Echeverría desde una postura asimismo
queer y feminista. Escribe Trujillo:
«La cuestión es que, para que haya
gente “rara”, extraña (queer) y poder
controlarla, tiene que haber otra “no rara” o “normal”. Pero ¿quién o quiénes
definen qué es “lo normal”? ¿Quiénes adjudican la categoría de “normal” o
“natural” a ciertas relaciones y no a otras? ¿No son la normalidad, o lo
considerado natural, convenciones sociales? Lo son, y varían según el contexto
y el momento histórico: pensemos, por ejemplo, en los modelos familiares y las
relaciones afectivas, y todo lo que han evolucionado.». (2022: 15).
El tren
El tren
es el menos weird y más centrado en elementos
de lo maravilloso entre los títulos que estoy analizando. Como en casi todas
las otras novelas cortas o relatos de Mira de Echeverría, la voz narrativa nos
sitúa desde la primera página en la realidad ficcional, de la que no tendremos
después tampoco muchas explicaciones. En ella, una compañía de soldados, a los que se
denomina hoplitas, bajo el mando del sintagmatarca Jules Gare y de su diloquita
o segundo Pierre Quai, atraviesa un extraño planeta siguiendo unas vías de
ferrocarril que había allí antes de que los militares llegasen. Desconocen el origen
de estas, debido a su larguísima extensión. Gare y Quai, hombres viriles y de
temperamento duro, mantienen una relación homosexual y un comportamiento
guerrero similar a los del ejército de la Grecia clásica. Al viaje se une
Polter, un eosita, humano de la
población local. Polter busca a su hermana y esposa Aurora, raptada por los
astados, nativos antropomórficos de ese mundo, semejantes a cérvidos.
Cuando encuentran a Aurora, esta se
ha unido a un jefe de los astados, el zur─lertxun
Orein, y tienen una hija híbrida que ocupará el cargo de matriarca, ya que la
organización del pueblo de los cérvidos es matriarcal. Orein, tras una batalla
entre su pueblo y los militares del ferrocarril, se incorpora al tren, al
parecer con el mismo propósito que los humanos: descubrir el origen de las vías.
Súbitamente, el ferrocarril se hunde en una espiral que los lleva a otra
dimensión espacio temporal, tal vez a un pasado remoto. Allí encuentran a unas
criaturas gigantescas y monstruosas, y descubren que son ellas las que expelen
las vías plateadas y paralelas que cruzan todo el planeta. Estas criaturas,
denominadas “trazadoras”, recuerdan a los monstruos de la ciencia ficción pulp. En esta última parte de la novela,
más especulativa y cercana a la ciencia ficción, nos adentramos en una zona de
extrañeza total que tiene reminiscencias del horror cósmico lovecraftiano.
La
monstruosidad no solo resulta notoria en esos seres descomunales o en la unión
híbrida entre astados y humanos. Hay que destacar los vínculos incestuosos que
mantienen los habitantes locales y también los homosexuales de los soldados. Aquí
la monstruosidad no es sentida por los personajes, y ello nos lleva a
vislumbrar su relatividad moral, social y cultural. La norma se cuestiona y se quiebra no solo
mediante la transgresión, sino también a través de la presentación de una
alternativa que en el mundo ficcional no es abyecta ni está estigmatizada. Una
de las funciones que mejor cumple la ciencia ficción, hibridada aquí con el new
weird, es justamente provocarnos un choque entre nuestro concepto de lo normal
y anormal y el que existe en el planeta fabulado.
Así
lo explicita Fernando Ángel Moreno:
«[…]
cuando la ciencia ficción nos lleva a otro mundo, el sistema ético de este
varía respecto del nuestro «y nos produce un extrañamiento y, sin dilación,
relacionamos nuestra propia ética con la de
Antumbra, umbra y
penumbra
Antumbra,
umbra y penumbra (2018a)
es una novela de tema poshumano y un nuevo ejemplo de un
motivo recurrente en
Mira de Echeverría: que la monstruosidad no solo puede asociarse a la fealdad
física y lo repugnante, sino también, y muy por el contrario, a la belleza
extraordinaria. Ya Sara Martín Alegre, en Monstruos al final del milenio, realizó un análisis de
las distintas posibilidades de lo monstruoso y expuso una definición de la
monstruosidad según la cual: «el monstruo sería todo ser real o imaginario,
humano o no, que exceda la norma de lo ordinario […] y es que lo
extraordinario, sea horrible o maravilloso, es excesivo y lo excesivo es, por
definición, monstruoso” (2002: 8).
Esa hermosura se encuentra en ciertas personas y también en lugares, pero, tras
mostrarnos su apariencia seductora e ideal, aparece la serpiente en el paraíso.
Además de ello, la narración redunda en las relaciones sexuales y afectivas no
normativas o incluso consideradas perversas o patológicas: pederastia y un caso
de autoincesto narcisista que parecería un tanto extravagante de no ser que
está posibilitado por el desarrollo tecnológico (este último tema reaparecerá
en Diez variaciones sobre el amor
(2017)).
Resumiendo los hechos más
destacados para lo que en este análisis interesa, nos hallamos en un futuro en el
que la Tierra siempre muestra al sol la misma cara, mientras que la otra se
mantiene en la oscuridad y congelada; solo una franja en penumbra es habitable.
Nos encontramos, al iniciar la lectura, en un ámbito natural, paradisíaco,
donde vive el artista creador Milo Hale-Apple y su criatura pseudohumana, Giós
Robert-Patt, a la que acaba de dar vida. Giós ama a Milo y éste lo corresponde,
aunque se pregunta si esa relación no tiene un componente incestuoso, dado el
vínculo pseudopaterno─filial. El lugar entero en que habitan, semejante a una
urbanización de artistas donde cada uno de ellos tiene un hogar─atelier, está
fabricado con nanomáquinas y con lo que parece impresión 3D; la comida y el
propio Giós son creaciones artificiales. Las nanomáquinas también se encargan
de la salud de los habitantes. Las viviendas son espacios cambiantes a gusto de
sus dueños, que ordenan esas variaciones en la decoración eligiendo el modelo
de sus épocas históricas favoritas. La voz narrativa se complace en el
preciosismo, en los objetos y en vestimentas. Milo Hale-Apple es un hombre
mayor que el bellísimo y joven Giós Robert-Patt, además de un Pigmalión un
tanto decadente, amanerado y narcisista. Su apellido es un claro guiño irónico
que debería desvelarnos que nos encontramos en un ámbito más virtual que real.
Lo descubriremos cuando el edén explote y los dos hombres se vean abocados a
huir sin saber hacia dónde. En ese viaje, llegan a casa de Pygmatéia, mujer
artista que ha creado a varias clones de sí misma, de distinta edad, con las
que mantiene relaciones sexuales.
Diez
variaciones sobre el amor
La colección de relatos
Diez variaciones sobre el amor (2017) es
un excelente compendio de las características principales de la narrativa de T.
P. Mira. Densa, barroca, compleja y potente, encontramos en ella una decena de
ficciones, platos de degustación para los lectores y de experimentación por
parte de su creador. Hay textos bastante crípticos, como «Dextrógiro» o «La
lámpara de Diógenes», donde predomina la ciencia ficción más abstrusa y
especulativa. En otros, de nuevo Mira de Echeverría explora el tema de la
creación artística y de seres vivos, por ejemplo, en la narración, ya citada,
«La poética de las sirenas»
, que da comienzo al libro y supone el
primer encuentro de cada lector/a con un desafío intelectual y una ruptura con
ideas preconcebidas tanto literarias como éticas, lógicas y humanistas. Además,
Diez variaciones es el más
queer de los títulos aquí comentados. Y
no solo por la presencia de homosexualidad y lesbianismo, o por el
cuestionamiento de los estereotipos de género, sino por las alternativas que
presenta a la familia nuclear y a la pareja monógama, sustentadora
tradicionalmente del concepto de amor, sentimiento que, ya lo hemos visto, Mira
de Echeverría expande con mucha mayor amplitud y variedad. Todos estos
elementos ya estaban en otros textos: aquí, han madurado y florecido. En ese
sentido, destacaré algunas narraciones concretas de la obra.
El relato «Pterhumano» nos cuenta la
clásica historia de amor chica encuentra chico, con la salvedad de que, en este
caso, la chica es una homo sapiens (Shauna)
y el chico un hombre─pájaro u hombre─ave (Jeroen). Y como en este tipo de
historias, los amantes se encuentran, se separan, se reencuentran y su relación
está a punto de zozobrar a causa de una serie de malentendidos que se deben a las
dificultades que tienen para sincerarse mutuamente. Por añadidura, Jeroen está
aquejado de un fuerte sentimiento de inferioridad respecto a ella, consciente
de la especie a la que cada uno pertenece, vinculada a distintas clases
sociales y a fuertes prejuicios entre ellas. Los complejos que ambos han
interiorizado los llevan al automenosprecio, sobre todo a él. Nos encontramos
ante una narración que aborda el amor interespecies, como pudiera hacerlo con
el interracial, pero también la posición subordinada de algunos sectores de la
población respecto de otros por cuestiones de sexo, raza, clase social o
conquista colonial.
«Spider», narración coescrita con Guillermo
Echeverría, destaca por el protagonismo de una gigantesca araña cíborg, híbrido
de animal y una IA. Es un relato que puede interpretarse desde una perspectiva decolonial.
Dos amigos, Anarí y Povelé, navaraníes, que han crecido como hermanos, trabajan
en la colonización de un planeta distinto a la Tierra. Ambos comienzan un viaje
de iniciación a la edad adulta en el que también pretenden recuperar sus
tradiciones indígenas, con la ayuda de la araña cíborg, una figura tutelar,
femenina, madre y abuela. Aparece otro de los elementos recurrentes en Mira de
Echeverría, la fusión amorosa (y literal) entre individuos, que conlleva
prácticas de antropofagia o de xenofagia.
«Otoño» nos habla sobre un varón
terrestre que se ha criado en el planeta Laro, en el que la estructura familiar
es muy diferente a la de su mundo natal. Entre los fligae no hay sexo/género binarios y las familias no se basan en la
monogamia, pudiendo extenderse a tres o más personas. No estamos ante la única
narración en la que Mira de Echeverría propone relaciones sexuales, amorosas,
matrimoniales o familiares fundamentadas en tríos o estructuras múltiples;
pero, aquí, se añade lo que, desde nuestra perspectiva terrestre,
consideraríamos vínculos incestuosos, que, sin embargo, en Laro se aceptan plenamente.
Los nativos de este mundo son, además, muy pacíficos y avanzados.
«El obsequio»
nos narra una irónica historia sobre el arte llevado a sus máximos extremos: un
pintor de cuadros químicos, Hamabost Astigar, en el planeta Ataun, intenta
alcanzar la perfección en su arte gracias a la simbiosis con los alienígenas de
aquel mundo. Pero esa comunión completa puede dar resultados insatisfactorios
como mínimo, o incluso peligrosos en extremo. El final está lleno de un humor
ácido e implacable. Nos encontramos ante una mirada autocrítica y lúcida hacia
la creación propia y ajena. Destaco este texto precisamente por ese humor,
frente a la gravedad de las otras ficciones que he ido analizando, y porque
vuelve, de alguna manera, al tema de la fusión, que acabamos de ver más arriba.
Y, por último,
el libro se cierra con «Como a mí mismo», un relato largo, en parte delicioso
por su ironía; en parte, de nuevo, desagradable y cercano al horror. La idea
sobre la que se especula es si podríamos enamorarnos y tener relaciones
sexuales con nuestros propios clones. En este caso, en un ejemplo de extremado
narcisismo, parece que sí. Pero esta relación, ¿autoincestuosa?, no está libre
de estigmas y culpabilidad. El amor narcisista que puede cumplirse con plenitud
gracias a los avances de la tecnología, en concreto la clonación, ya aparecía
en Antumbra, umbra y penumbra (2018a),
en el personaje de Pygmatéia. La insistencia puede responder a una obsesión
literaria del autor, que gusta de reiterar las no normatividades sexuales y afectivas,
y deleitarse en ellas, pero también cabe pensar que plantea una posibilidad
desde la ciencia ficción, no por extravagante menos plausible, ya que la
técnica de clonación la permitiría.
La
libertad creativa de T. P. Mira de Echeverría, la complejidad especulativa de
sus ficciones y la precisa orfebrería con que trabaja los motivos literarios
merecerían un estudio más extenso y profundo que este. He intentado centrarme
en su visión del amor, no como un sentimiento idílico y rosa/celeste/celestial,
sino como una propuesta irreverente, subversiva y en ocasiones dura y
provocadora, que pone en cuestión nuestras creencias aceptadas. A sus ficciones
se las ama con fascinación, se las odia o, quizás, como bien dijo Catulo, amor
y odio pueden alternarse.
Donna Haraway tal vez incluiría a T. P. Mira en ese grupo de autores a
quienes, en su «Manifiesto para cíborgs», consideró «técnicos del cyborg»
(1985, 297), entre ellos Joanna
Russ, Samuel R. Delany, John Varley,
James Tiptree Jr., Octavia Butler, Monique Wittig y Vonda Mclntyre. También
podemos vincular su obra con escritores new
weird como China Miéville o Cristina Jurado, o con creadoras góticas como
Pilar Pedraza, experta en monstruos, o Angela Carter, que exploró las diversas
posibilidades de la sexualidad y de las identidades de sexo/género no
normativas. Mira de
Echeverría intenta mostrarnos que la normalidad y naturalidad de una relación o
conducta humanas o entre criaturas de distintas especies son relativas y
debemos cuestionarlas como supuestamente únicas, objetivas e inamovibles, pues
esa pretensión de naturalidad estigmatiza y arroja a la abyección a quienes no la
cumplen. La alternativa sería tratar de comprender antes de juzgar y respetar
las culturas ajenas, sin imponer nuestros criterios morales, mucho menos por la
fuerza.
Lo que explican Natalia Álvarez
Méndez y Cecilia Eudave en los siguientes fragmentos resulta muy aplicable a
todos estos textos de Mira de Echeverría que he analizado, en particular, a su
visión de lo monstruoso y del amor:
«[…]
el monstruo traspasa culturas y tiempos, persistiendo en los imaginarios
artísticos sin dejar de ahondar en inquietudes epistemológicas, metafísicas y
filosóficas, pero también sociales, políticas, económicas y culturales. El
monstruo innombrable enfrenta la ideología dominante, encarna la transgresión y
el desorden desde lo intersticial, la hibridez y lo marginal, desde aquello que
no resulta admisible porque se opone a la norma.». (2022: 13).
Estas cuatro obras que he analizado
evidencian, y cito de nuevo a Álvarez Méndez y Eudave:
«[…] las figuraciones y los sentidos del
monstruo insólito, con ramificaciones semióticas en constante transformación, pero siempre
atravesadas por ejes estéticos,
cognitivos, filosóficos y biopolíticos que enjuician y cuestionan la realidad,
lo cotidiano, la identidad y los juegos de poder establecidos por el statu quo,
permitiendo retratar el horror y el trauma desde dispositivos contrahegemónicos
y contraculturales.». (2022: 13-14).
Me queda añadir que la lectura de la obra de T. P. Mira de Echeverría es
un placer extraordinario, por su pasión y calidad, y por lo original y
arriesgado de sus propuestas. Inscrita en una tradición literaria en la que
destacan creadores como Angela Carter, Pilar Pedraza o China Miéville, con
quienes el autor argentino tiene mucho en común, en cuanto a motivos
ficcionales, intenciones sociales y gusto por lo híbrido, estamos ante una voz
emergente que muestra también el empuje de una nueva generación de autoras/es
de América Latina que no temen abordar la ciencia ficción, lo maravilloso y el
terror para especulaciones filosóficas y propuestas alternativas en lo social,
cultural e interpersonal.
Bibliografía
Álvarez Méndez, Natalia (2022). «Introducción. La monstruosidad imposible en la
narrativa contemporánea en español», Bulletin
of Spanish Studies, vol. 99, núm.7:1─16.
Álvarez
Méndez, Natalia y Cecilia
Eudave (2022). «Presentación: El monstruo en las estéticas actuales de lo
insólito», América sin Nombre, 26:
9-14.
Balza
Múgica, Isabel (2009). «Ciudadanía y nuevas
identidades de género: sobre biopolítica y teoría queer», Res Publica, 2009, suplemento: 231-238.
Balza
Múgica, Isabel (2013a). «Hacia un feminismo monstruoso: sobre cuerpo político y
sujeto vulnerable», en Las lesbianas (no)
somos mujeres: en torno a Monique Wittig, ed. Beatriz Suárez Birones. Barcelona:
Icaria, 85-115.
Balza
Múgica, Isabel (2013b). «Tras los monstruos de la biopolítica», Dilemata, 12: 27-46.
Haraway, Donna (1985). «Manifiesto
cyborg: ciencia, tecnología y feminismo socialista a finales del siglo XX», en Ciencia, ciborgs y mujeres: la reinvención
de la naturaleza. Madrid: Cátedra, 1995.
Martín
Alegre, Sara (2002). Monstruos al final
del milenio. Madrid: Alberto Santos editor.
Mira de Echeverría,
Teresa P. (2016). El tren. Barcelona:
Café con Leche.
Mira de Echeverría,
Teresa P. (2017). Diez variaciones sobre
el amor. Cádiz: Cerbero.
Mira de Echeverría, Teresa
P. (2018a). Antumbra, umbra y penumbra.
Cádiz: Cerbero.
Mira de
Echeverría, Teresa P. (2018b): «New Weird: siempre es posible otra realidad»
en Origen Cuántico, https://www.origencuantico.com/new-weird-siempre-es-posible-otra-realidad/ (13/07/2023).
Mira de Echeverría, Teresa
P. (2019). Madrugada. Cádiz: Cerbero.
Moreno, Fernando Ángel (2010). Teoría de la Literatura de Ciencia Ficción: poética y retórica de lo
prospectivo. Vitoria: PortalEditions.
Trujillo Barbadillo, Gracia (2022): El feminismo queer es para todo el mundo.
Madrid: Los Libros de la Catarata.